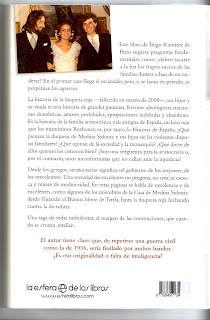«Yo soy yo y mis circunstancias». Ortega y Gasset
«Yo soy yo y mis circunstancias». Ortega y Gasset
«La cueva» era un sótano anexo al antiguo Palacio de la Sagra, convertido durante la posguerra en colegio mixto. El local se comunicaba con un pozo y estaba inundado de agua. La sala era rectangular, y calculo que sus lados medían diez por treinta metros. Un rayo de luz penetraba por un ventanuco abierto en la puerta y se proyectaba en el agua al pie de la escalera.
Todos los chicos sentíamos pánico a que nos encerraran en aquel lugar oscuro en compañía de aquel pez raro y con bigotes que se acercaba hasta la escalera y se quedaba fijo mirando al intruso.
Porque sor María, la monja que impartía clases con los libros de Dalmau y Carles, solía castigar a los alumnos más traviesos encerrándolos allí cuando éstos cometían alguna fechoría. Y Joaquín y yo nos encontrábamos allí por haber roto el cristal de la ventana jugando al fútbol.
A veces discutíamos en el recreo sobre el liderazgo del grupo. Y para demostrar nuestros méritos apostábamos a ver quién era capaz de bajar a la cueva, lanzarse al agua y llegar hasta la pared del fondo. Algunos afirmaban que no tenían miedo a hacerlo y se apostaban cromos de jugadores de fútbol que coleccionábamos comprando tabletas de chocolates «La Colonial», entidad que promocionaba un álbum donde se hallaban todos los equipos de primera división. Yo había conseguido completar varios equipos. Recuerdo algunos cromos del Atlético de Bilbao: Lezama, Gainza, Zarra, Panizo… Del Sevilla tenía también varios: Bustos, Guillamón, Campanal, Araujo…Del Real Madrid: Juanito Gonzalez, Pazos, Marquitos, Muñoz, Zárraga, Lesmes, Distéfano, Gento...

Y, además, estaba María Ortega, una alumna nacida en Ceuta, guapísima, que lucía una trenza de cabellos rubia como el oro, y unos ojazos azules y grandes como soles. En el comedor todos la mirábamos como si fuera un hada milagrosa, y ella, que se daba cuenta de nuestro arrobo, nos lanzaba furtivas miradas y sonreía. Era la novia de Joaquín. Y la de Miguel. Y la mía.
Era la novia de todos, y eso conllevaba algunas escenas de celos y peleas en el recreo y en los dormitorios para dejar claro a quién pertenecía la hermosa niña. Tan solo quedábamos dos contendientes: Joaquín y yo. Y ahora nos la jugábamos.
— ¡Venga, tírate!
—No, tú primero
Joaquín me miró con desprecio y se lanzó al agua.
Se tiró en plancha y el agua me salpicó. Una ola negra alcanzó el escalón donde me encontraba y me cubrió los pies. El agua estaba helada.
A cinco a seis metros de distancia, la cabeza de Joaquín avanzaba lentamente dejando atrás el haz de luz que penetraba por la ventanita de la puerta, proyectando en el agua un cuadro amarillo cruzado de vez en cuando por el “Monstruo”, nombre que asignábamos al enorme pez de largos bigotes que habitaba en la cueva
Joaquín llegó a la pared y gritó:
— ¡Venga, Juanito! Aquí te espero. Si no te atreves, has perdido…
Y me lancé al agua. Y nadé y nadé muerto de miedo, crucé por medio del cuadro iluminado y continué avanzando, intentando descubrir a mi compañero en la oscuridad. Cuando llegué junto a él nos quedamos descansando un rato, mirando hacia el lado derecho, el más largo. Nadie había osado nadar en aquella dirección sumida en la negrura, donde se escuchaba un constante goteo de agua. Una vez acostumbrados a lo oscuro, nuestros ojos podían adivinar objetos alineados a los largo de las paredes que sobresalían del agua. Parecían puñales o espadas. Joaquín y yo nos miramos sin decir palabra, pero nos pusimos de acuerdo. El agua nos llegaba hasta la barbilla, pero nos cogimos de la mano y fuimos caminando hacia adentro, a la tenebrosa boca que se abría ante nosotros.
Lo primero que alcanzamos no era un puñal, sino la bayoneta de un fusil sobresaliendo del agua. Al intentar cogerlo tropezamos con un objeto, algo así como un orinal, y pisamos lo que parecía ser un palo o una rama seca. A poco menos de un metro había otra bayoneta, y más allá, otra. Todo el sótano estaba lleno de ellas, y nuestros pies pisaban cosas que se volcaban o crujían bajo el peso. Respiramos profundamente y nos agachamos en el agua para coger algún objeto: yo saqué un casco de soldado oxidado y agujereado; Joaquín, los huesos de un brazo y parte de una mano. Lo soltamos todo y salimos nadando hacia fuera, gritando aterrorizados.
Cuando salimos del agua y nos sentamos en la escalera, comenzamos a dar voces hasta que vinieron a abrir la puerta.
Los empleados del colegio se echaron las manos a la cabeza al vernos allí solitos y empapados de agua, y fueron a quejarse a la directora del centro.
La noticia corrió por el pueblo de casa en casa, y el alcalde reunió una cuadrilla de obreros y les ordenó vaciar la cueva y sacar todos los huesos. De allí sacaron esqueletos, calaveras y huesos sueltos suficientes para cargar dos carretas, que vaciaron luego en una fosa anexa al cementerio.
¿Quiénes eran esos muertos? Unos decían que eran soldados heridos que se refugiaron en el sótano; otros, que eran desertores; otros en fin, que los enemigos, al saber que estaban allí, habían inundado el sótano y los habían ahogado. La batalla de Brunete fue una de las más sangrientas de la guerra y ninguna hipótesis parecía descabellada.
Todo quedó en misterio.